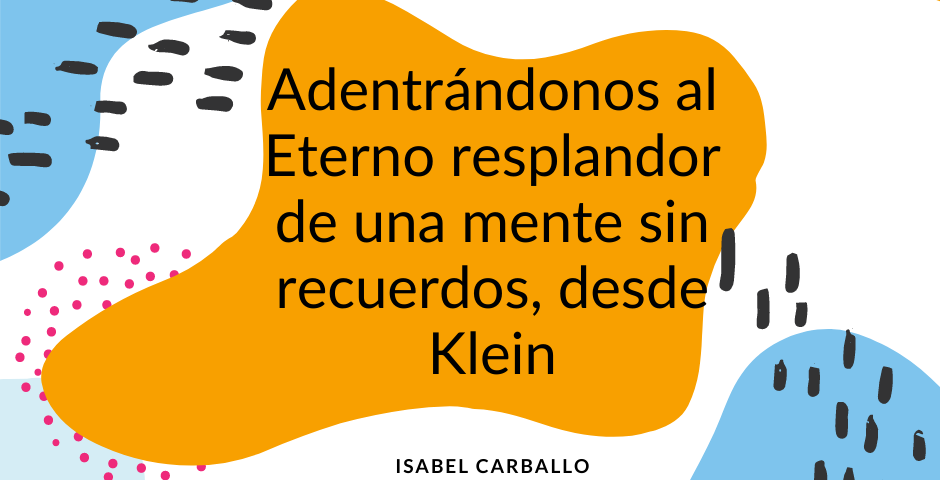La Terapia Hortícola
23 junio, 2021
A propósito del Día internacional del chiste
30 junio, 2021
Anthony (Anthony Hopkins) es un hombre enigmático. Su charla es amable, rica, jocosa, seductora, pero con esa misma facilidad con la que se roba la atención de sus interlocutores, de pronto algo altera su frágil estabilidad emocional y drásticamente se torna cruel, sarcástico y por supuesto ofensivo. Sus rituales son igual de extremos: puede disfrutar de salir a caminar con el mismo entusiasmo con el que de pronto decide que ya no quiere ver a nadie, ni salir de su cuarto.
Pero estos cambios no son tan graves como los son las trampas que le juega su memoria. Por momentos duda, no sabe si lo que dice es un recuerdo, un deseo o una alucinación.
Y es justo en este punto donde entra la magia de la ópera prima de Florian Zeller, quien hace de esta cinta una propuesta inmersiva en la que el espectador es forzado a vivir dentro de la enloquecedora mente de Anthony y, desde ese lugar, debe discriminar los distintos universos paralelos que ahí convergen.
Pensada originalmente para el teatro, el lenguaje cinematográfico le presta esta posibilidad de mostrar los distintos ángulos-recuerdos con pequeñas sutilezas en el escenario para que el espectador consiga mantener el hilo. Zeller ofrece un paneo detallado del espacio poniendo énfasis en los detalles que lo decoran a fin de que podamos conservar algunos referentes que, con el transcurso de la cinta, comienzan a carece de importancia, por que más allá de la construcción fiel de lo hechos, el realizador prioriza las emociones del espectador, esa capacidad de dejarse de cuestionar por el orden de la historia y sólo seguir el laberinto de los recuerdos. Así, la locación se convierte en un camaleónico personaje que al mismo tiempo representa el departamento de Anthony, el de Anne (Olivia Collins) y el hospital, tal como aparecen en la mente del protagonista quien, al igual que nosotros, difícilmente logra, diferenciar unos de otros. El tiempo está presente también como un elemento efímero, el reloj se pierde, el pasado, presente y futuro se confunden, la realidad y la fantasía parecen orbitar en un universo paralelo.
Desde el psicoanálisis la cinta espejea con una sensibilidad extraordinaria la difícil ruptura edípica entre el padre y su hija, el dolor de cortar este vínculo, la complicada decisión de Anne de dejar a su padre para ir en busca de su pareja y a su vez el terror de Anthony de quedarse sin su hija-madre.
Para cerrar el triángulo esta la incómoda presencia de Paul (Rufus Sewell), el esposo de Anne que termina convirtiéndose en un ser intrusivo, desde la perspectiva de Anthony, a quien urge sacar del escenario, no solo porque es la pareja de su hija sino porque también funge, por momentos, como un superyó sádico, capaz de torturarlo, castigarlo (en su fantasía hasta lo cachetea) y humillarlo al confrontarlo con su vejez, su enfermedad y su invalidez.
Hay un tercer elemento, Lucy, la hija pequeña de Anthony cuya ausencia no logra ser asumida por el protagonista. Inmerso en una negación profunda, imagina que sigue viva porque la idea de pensar en su muerte lo hace sentirse culpable y lo amenaza. Al preguntarle a Anne por su hermana, en diversas ocasiones lo hace como si en realidad le preguntase por la hija de ambos.
Desde este lugar edípico se construye también un proceso de duelo compartido en el que ambos desean lo mejor para el otro pero al mismo tiempo están atrapados en la codependencia propia del vínculo, exacerbada por la edad y las circunstancias del padre. Ese proceso traspasa la pantalla y trastoca al espectador, somos parte de ese dolor emocional que, por instantes, quisiéramos también anular. Se trata, de cierta manera, de un duelo anticipado, donde se prevé la separación y la inevitable muerte en primera instancia, de la lucidez de Anthony. Padre e hija lo saben, lo están viviendo. Ahí está presente la pena, la aflicción, la adaptación al estrés, la negación, el enojo, la depresión, las negociaciones internas y externas claro está, sin llegar a la aceptación, más bien se quedan instalados en un lugar de resignación.
El duelo de Anne se vive en forma simultánea primero por su incapacidad de seguir cuidando a su padre en casa y en segundo lugar por tener que dejarlo en manos de una institución mientras ella sale en busca de su felicidad. Zeller le ofrece a Anne la libertad de no quedarse atrapada en la demencia de su padre, solo que el costo emocional es muy alto.
De igual forma están presentes la regresión, el desplazamiento y la condensación como mecanismos de defensa. Anthony por momentos se convierte en un niño pequeño y desvalido que requiere del apoyo de su madre, rol que ha sido delegado a Anne o alguna de las cuidadoras, a fin de recargarse en ellas y poderse reconstruir. Mediante el desplazamiento y la condensación los personajes se mezclan en la mente de este cansado padre. Lucy es al mismo tiempo Laura (Imogen Poots) la nueva cuidadora; Paul está mimetizado con el otro hombre que aparecía en el departamento y con el cuidador del hospital (Mark Gatiss) mientras que Anne esta condensada con la enfermera (Olivia Williams).
El Padre es una pieza impecable, una lección de vida, de muerte, una evidencia de la delgada línea entre la sanidad mental y la demencia. El amor es el eje central, no solo entre el papá y su hija, también se hace presente en la compasión de la cuidadora quien tiene la sensibilidad y las palabras precisas para escuchar y contener a este ser que se desmorona y cae sobre sus hombros convertido en un niño indefenso y frágil que llora y ansía recibir el confort de los brazos de su madre. Sin duda una dolorosa cinta que nos toca y nos conmueve. No es fácil, no es linda, pero resulta una casi una experiencia obligada el transitar por este escenario, más aún cuando siguen aumentando las expectativas de vida y con ello la incidencia del Alzheimer.
The Father (EUA, 2020)
Director: Florian Zeller
Con: Anthony Hopkins, Olivia Colman, Rufus Sewell, Imogen Poots, Olivia Williams y Mark Gatiss.
Premios:
- Oscar a Mejor Actor y a Mejor Guion Adoptado
- Goya a Mejor Película Italiana